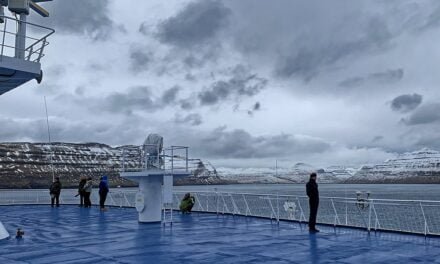Había recorrido la zona en varias ocasiones. La última, de oeste a este, durante un intenso temporal invernal en febrero de 2022. Un año más tarde, llegaba desde el este, en unas condiciones radicalmente distintas. Con una tarde soleada y la llanura costera completamente libre de nieve, conducir era mucho más sencillo. Por una parte, echaba de menos la naturaleza dura y hostil de mi última visita. Aunque también resultaba un alivio, después de la increíblemente complicada jornada anterior.
Mientras yo avanzaba hacia el oeste, por un paisaje más propio de finales de primavera que del mes de febrero, hacia el norte el Vatnajökull comenzaba a apoderarse del horizonte. Entre las ásperas montañas peladas, se deslizaban una tras otra las lenguas de hielo que el gran glaciar lanza hacia la llanura. Hice una pausa al oeste del puente sobre el Hornafjarðarfljót. A pesar del clima, asombrosamente benigno, el río aún permanecía congelado. El invierno se resistía a marcharse.
Más allá del río, la lengua del Svínafellsjökull desparramaba su carga de hielo por las tierras bajas. El nombre del glaciar se traduciría por «el Glaciar de la Montaña del Cerdo» y es otro de los numerosos topónimos repetidos en Islandia. En este caso, apenas 80 kilómetros lo separan de su tocayo, en el flanco suroccidental del Vatnajökull. Pueden parecer pocos pero, hasta tiempos muy recientes, la zona carecía de carreteras y los numerosos ríos que descienden desde las nieves perpetuas hacían muy complicado viajar entre Kirkjubæjarklaustur y Höfn. A efectos prácticos, el sur de la isla estaba partido entre dos mundos aislados. La Ring Road se completó en 1974, con la inauguración del puente de 880 metros de longitud sobre el río Skeiðará. 22 años más tarde, un Jökulhlaup se lo llevaría por delante, obligando a construir otro puente, completamente nuevo.
Reanudé mi marcha hacia el oeste. A la una y media superaba el puente sobre el Hólmsá y dejaba a un lado el mirador de Eskey. Sabía que, si ascendía a la colina, pasaría demasiado tiempo embelesado con las espectaculares vistas. Comenzaba a hacerse tarde y, mientras avanzaba hacia occidente, había trazado un plan. Aprovechando la ausencia de nieve, intentaría llegar hasta Breiðárlón. La menos conocida de las tres lagunas glaciares que se extienden entre Breiðamerkursandur y el Vatnajökull.
En cambio, hice una breve pausa junto al desvío de Hjallanes. Estiraría las piernas y revisaría el estado de las carreteras. En verano, varias rutas de senderismo permiten acercarse a las lenguas glaciares de la zona. Incluso en un invierno relativamente suave, me tendría que conformar con visitar el memorial a Jón Eiríksson que hay en las inmediaciones del cruce. Jón nació en la cercana granja de Skálafell en 1728. Dedicó su vida al derecho y logró tener un papel relevante en el avance de la Ilustración en Dinamarca. El suficiente para, a principios del siglo XX, aparecer en los billetes islandeses de 5 coronas. Aunque fuera de Escandinavia sea un perfecto desconocido.
Seguí avanzando rumbo al puente de Jökulsárlón. Disfrutando de mis últimos kilómetros sobre carreteras solitarias, antes de llegar a la frontera imaginaria que, justo al este del puente, marca el comienzo (o el final, según se mire) de la Islandia más turística. Para muchos visitantes, el aparcamiento oriental de Jökulsárlón es el punto extremo de su periplo por la costa meridional de la Tierra de Hielo. Espero que siga siéndolo durante mucho tiempo.
A las dos y media llegaba al desvío de Breiðárlónsvegur. Un cruce sin señalizar, del que parte una pista sin asfalto y también sin número, lo que significa que no forma parte de la red oficial de carreteras. En un invierno normal, bajo una gruesa capa de nieve helada, habría sido intransitable. En aquel extraño mes de febrero, simplemente estaba en unas condiciones pésimas. A pesar de lo cual, encontré un coche aparcado en su entrada y otro internándose lentamente por la pista.
Según avanzaba, Breiðárlónsvegur no hacía más que empeorar. La pista estaba llena de grandes charcos. Entre uno y otro, las rodadas eran tan profundas que los bajos del coche rozaban en la nieve. En condiciones normales, no me habría adentrado en una «carretera» en ese estado. Pero el día era espléndido, la cobertura de móvil perfecta y me encontraba a escasa distancia de la Ring Road. En el peor de los casos, tenía la ayuda garantizada. He de reconocer que disfruté explorando mis límites y los del coche, en unas condiciones un tanto complicadas.
En todo caso, aquella diversión fue lo único que saqué en claro del desvío. Según me separaba de la costa, cada vez había más nieve. Tanta, que me pasé de largo el aparcamiento de Breiðárlón. Llegué a las inmediaciones de la laguna, pero en ese momento me encontré con el vehículo que había visto a lo lejos adentrándose por la pista. Resulto ser un enorme super-jeep. Su conductor me indicó que, al otro lado del pequeño repecho del que venía, la pista era intransitable. No tenía sentido continuar. Hice un par de fotos mediocres y emprendí el regreso, forzando aún más mis límites.
Frustrado mi plan inicial, ¿qué hacer a continuación? Las posibilidades eran diversas, en una de las zonas más espectaculares de Islandia. Sobre la marcha, me decidí por Fjallsárlón, de cuyo aparcamiento apenas me separaban 5.500 metros. Había visitado la laguna en otras dos ocasiones, en condiciones muy diversas. La primera vez, en verano, bajo un cielo plomizo, que ocultaba la parte alta del glaciar y las montañas circundantes. La segunda, en invierno, con una luz increíblemente hermosa. Llegaba por tercera vez en un día completamente despejado, con una luz dura muy poco habitual en Islandia. Y con el sol cada vez más bajo, al otro lado del Fjallsjökull.
La luz era nefasta. Ni podría hacer buenas fotos ni parecía el mejor momento para volar el dron, como era mi intención. Además, había gente por todas partes. Como siempre, la masificación en Islandia es relativa y suele estar amortiguada por el enorme tamaño de sus espacios abiertos. Pero, tras dos semanas en las que algunos días apenas había llegado a coincidir con media docena de humanos, incluyendo el personal de los hoteles en los que me había alojado, llegar a un lugar en cuyo aparcamiento encontré un par de autobuses y una veintena de coches me parecía agobiante.
Decidí buscar más tranquilidad en Jökulsárlón, 8.700 metros al este. ¿Tranquilidad en la laguna glaciar más famosa de Islandia, o quizá del mundo? El truco es muy simple. En lugar de ir a su aparcamiento principal, al este del puente sobre el Jökulsá, basta con aparcar en uno de los que hay al sur de la laguna, poco antes de atravesar el río. Mucho más pequeños y muchísimo menos frecuentados. Desde allí, un corto paseo nos llevará a la orilla meridional de Jökulsárlón. Al menos en invierno, en esa zona es perfectamente posible estar solo.
Tampoco era mi primera visita a una laguna que, como tantos lugares de Islandia, cambia continuamente. La cantidad de icebergs, sus formas y tamaños, las condiciones atmosféricas o la luz, hacen que cada visita acabe siendo distinta de las anteriores. Esa misma mutabilidad forma parte de la magia de la Tierra de Hielo y es uno de los motivos, aunque no el principal, por el que no me canso de regresar una y otra vez. Aquel día, por primera vez, encontré una laguna completamente congelada. Aunque el invierno estaba siendo meteorológicamente suave, las temperaturas habían sido anormalmente bajas. El resultado era un deshielo mucho menor del habitual. Además, la superficie congelada no dejaba flotar libremente a los icebergs, por lo que apenas había unos cuantos, atrapados entre el hielo. Un paisaje tan hermoso como extraño, bañado por una luz que seguía siendo nefasta.
Volvería a probar suerte en un nuevo destino. Esta vez, iría al aparcamiento occidental de la playa de Breiðamerkursandur, otros 1.600 metros al este. Llegué a Diamond Beach, el nombre «turístico» de la playa, al comienzo de la hora dorada. Me llamó la atención la escasa cantidad de coches que había en el aparcamiento de otro de los lugares más populares de la isla. Apenas habría una docena de personas paseando por la arena negra, mientras el viento del norte arrancaba hermosos penachos de espuma a las crestas de las olas.
No tardé en descubrir el motivo. La «Playa de los Diamantes» hacía más honor que nunca a su nombre. En lugar de la asombrosa acumulación de grandes témpanos de mi anterior visita, el hielo sobre la arena volcánica era casi tan escaso como las auténticas piedras preciosas en nuestro planeta. En toda la playa, apenas logré encontrar media docena de trozos de hielo, de unas dimensiones ridículas. Aparentemente, la superficie helada y la escasez de icebergs en Jökulsárlón impedían que llegaran bloques congelados hasta la playa. Los pocos turistas que había en el lugar caminaban de un lado a otro, un tanto desconcertados, sin acabar de entender qué ocurría. Aunque, en realidad, lo que no entendían era a la propia Islandia. Un lugar en el que manda la naturaleza, indiferente a los anhelos de los humanos.
Desde luego, aquella no parecía ser mi mejor tarde. Había llegado a Breiðamerkursandur con la luz perfecta para fotografiar sus grandes bloques congelados, para encontrarme con una ausencia total de éstos. Aunque, en el fondo, no me importó. A cambio, pude disfrutar de un tranquilo paseo por su negra arena, mientras jugaba a buscar los tan diminutos como escasos «diamantes». Su propia rareza hacía que tuvieran un valor especial.
De camino al hotel, hice una segunda parada en Fjallsárlón. El atardecer avanzaba inexorablemente. Apenas un par de horas atrás, había estado junto a la orilla de la laguna. Ahora, mi único objetivo era volar el dron. Intenté ganar tiempo, despegando directamente desde un aparcamiento en el que el único vehículo era el mío. Aún así, era demasiado tarde. La escasez de luz y el fuerte resplandor, al otro lado del Fjallsjökull, me impidieron hacer la toma que tenía en mente.
El paisaje parecía más interesante hacia el norte. Allí, bajo un cielo teñido de salmón, se extendía el Breiðamerkurjökull, formando una lengua tan amplia que desbordaba el encuadre de la cámara. A principios del siglo XX el glaciar llegaba a escasos 1.000 metros de la costa. Después comenzó a retroceder, creando Jökulsárlón. Aunque, en los tiempos del landnámsöld, su frente estaba unos 20 kilómetros al norte de su posición actual. La vista era tan grandiosa como serena, pero llegaba la noche y aún tenía que conducir hasta el hotel Skaftafell, siguiendo la Ring Road hacia el oeste durante otros 42 kilómetros. El resto de mi periplo por el sur del Vatnajökull tendría que esperar hasta el día siguiente.
Para ampliar la información.
El segundo, en verano, puede verse en https://depuertoenpuerto.com/de-egilsstadir-a-hnappavellir/.
El tercero, nuevamente en invierno pero en sentido contrario, en https://depuertoenpuerto.com/de-kirkjubaejarklaustur-a-djupivogur/.
Quien no tenga experiencia en la conducción invernal en Islandia, puede visitar https://depuertoenpuerto.com/conducir-en-islandia-el-invierno/.
Puedes ver todo mi tercer itinerario invernal alrededor de Islandia en https://depuertoenpuerto.com/mas-alla-de-la-ring-road-17-dias-de-invierno-en-islandia/.